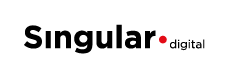Sergio trisca como una cabrilla por los cerros de Ojo de Agua, en Guanajuato. Con la soga enrollada como un pequeño vaquero, el muchacho, de 11 años, se para, observa las huellas en la tierra y dice: “Por aquí han pasado vacas”. ¿No serán caballos? “No, son vacas”, afirma sin atisbo de duda en su carita curtida. Ha heredado los conocimientos de su familia, pero sus ojos no verán jamás en esos montes lo que vieron sus padres o sus abuelos. Nunca. Miles de biznagas gigantes han sido arrancadas para dedicarlas al acitrón, un dulce típico de la Navidad, como fruta escarchada, que adorna las roscas de Reyes. Algunos vecinos reunidos consiguieron parar esas talas ilegales que a plena luz del día o en noche cerrada, esquilmaban los montes a lomos de burros. Los ejemplares más ancianos pueden alcanzar una altura de dos metros y medio y eso indica una edad probable milenaria, a razón de 8 milímetros de crecimiento anual. La amenaza del acitrón ya parece combatida, pero nuevos peligros acechan a estos dinosaurios vegetales: la siembra intensiva de hortalizas, la ornamentación de ranchos de lujo o, eventualmente, la voracidad inmobiliaria. Los Guardianes del Cerro siguen alerta.
Decir cactus es decir México, y asomarse 40 millones de años atrás. Situarse al lado de una echinocactus platyacanthus, o biznaga gigante, es viajar al pasado. Nacen como una bolita espinada, al cabo de 90 años pueden tener el tamaño de un balón de playa, después agarran carrerilla y comienzan a elevarse en forma de columna hinchada que tres o cuatro adultos no pueden abarcar uniendo sus brazos abiertos. Su perímetro es un acordeón desplegado, un farolillo de papel plisado de los que iluminan las ferias, pero enorme, monstruoso. En cada columna vertebral del plisado, las espinas negruzcas amenazan recias como puñales. Pese a estas defensas, los burros las patean con los cascos hasta despojarlas de la piel y meten el hocico: un suculento tonel donde saciar la sed en estas tierras semidesérticas.
Así fue durante siglos. El pueblo otomí nunca explotó estas cactáceas. Apenas hacen mermelada de otra especie similar que da frutos. Pero la carne de la platyacanthus puede convertirse en miles de gajos endulzados para los postres de navidad o los chiles en nogada, otro plato típico de México. Y ahí comenzó la primera depredación, oculta detrás de leyes inútiles para la protección de unas plantas que tardan en crecer cientos de años y enredado el asunto con la disolución de los ejidos en los noventa, lo que propició la venta de tierras que antes fueron de uso colectivo. Desde la primera década del siglo, México empezó a perder uno de sus grandes tesoros, sin que los gobiernos hicieran nada por detenerlo. Lo que bien podrían ser parques nacionales de estricta protección se convirtieron pronto en negocios rentables.
Por 2008, algunos vecinos de Ojo de Agua, se organizaron para detener el saqueo de sus gigantes. Sin ayuda de las Administraciones, sin un licenciado que les asesorara. Subían al monte a cuidar su ganado y cuando veían movimientos sospechosos daban la voz de alarma. “Se llevaron en unos pocos años más de 20.000 biznagas. De noche venían con motosierras, las pelaban y las talaban”, dice José Reyes Estrada, uno de los guardianes. En la tierra quedaban las señales del ecocidio, una palabra que han tenido que aprender los lugareños: peladuras espinadas por todas partes, como en un aserradero, y un hueso blanco que era la espina dorsal del cactus. Esos cadáveres secos aún están regados por toda la sierra. Cuando la biznaga muere de forma natural se convierte en un montón de ceniza blanca, tal que hubiera sido incinerada. Cuando es el machete el que pone fin a su vida queda ese hueso de testigo.
“Creo que ya hemos conseguido parar lo del acitrón, pero seguimos vigilantes, porque sabemos que sus intenciones son acabar con todo”, asegura María Isabel Orduña Estrada, una de las guardianas de Ojo de Agua, en el municipio de Victoria, en ese triángulo semidesértico entre Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, buen hábitat para las cactáceas gigantes. También las hay en Sonora, Chihuahua, Baja California y otros emplazamientos de similares condiciones climáticas. Su familia está en la misma lucha, y otros vecinos también. Pero no son muchos los que levantan su voz para proteger las biznagas. No es de extrañar, los ambientalistas pelean solos en muchas zonas de México y reciben amenazas de muerte que no se quedan en eso. La defensa de la tierra deja cada año en este país decenas de activistas muertos, ya sea por causa de la madera, de la mariposa monarca, de la lucha contra el envenenamiento industrial de las aguas, o cualquier otra causa. Lo Guardianes del Cerro también las han recibido. “No es una broma, es verdad, pero si a mí me pasara algo, querría que los demás siguieran en la lucha”, dice María Angélica Orduña, hermana de María Isabel, y delegada de Ojo de Agua. “Es un orgullo enseñar estos montes a quienes no los conocen, no queremos explotarlos turísticamente por dinero, queremos que sean para todos, nuestros abuelos nos los dejaron intactos para todos”, afirma.
A las seis de la mañana, la luna llena obliga a las montañas a perfilarse sobre un cielo que se resiste a clarear. Los pueblos están adornados con cientos de bombillitas y cachivaches iluminados, con esa facilidad que tiene la Navidad para deslizarse hacia el mal gusto. Los excursionistas toman una jarra de atole chocolateado, dulces y quesadillas calentitas. Van a hacer falta para las cinco horas monte arriba monte abajo. Caminan en fila, entre magueys, chimales, ramas de chivo y moros. A cada momento hay que apartar las ramasantas para abrirse paso cuidando de que, al soltarlas, no aticen al que viene detrás. La ropa y la piel quedarán arañadas por los gatillos, una suerte de espinos con uñas de gato, efectivamente. La mirada recorre las lomas. Hace apenas unos años, familias enteras de biznagas habitaban esas laderas. Hoy, varias se ven peladas, pura breña. Pero otras conservan la grandeza de los enormes toneles verdes, que van apareciendo al cabo de un par de horas de trayecto, cada vez más grandes, como si el cerro entero hubiera sido bombardeado con obuses espinados. Son como Obélix en su Galia. No hay muchos sitios en el mundo con capacidad para tanto asombro.
Las biznagas son inteligentes, ahí donde las ven como pasmarotes del mioceno o del plioceno, inmóviles, a prueba del viento más correoso. Sus raíces son someras, preparadas para adueñarse de las primeras gotas de lluvia que mojen la tierra, con las que irán llenando el tonel. Pueden aguantar seis años de sequía inusual. Lo que debieron ser hojas son ahora espinas, para que la humedad no se pierda y les protejan. Y sus estomas microscópicos operan al revés que en otros vegetales: en las biznagas se cierran por el día y se abren por la noche. Monopolizan la humedad y la atesoran, como los camellos. Otra cosa son los burros, que a coz limpia son capaces de chuparles la vida. Pero con lo que no contaban, definitivamente, es con la voracidad humana, o su derivado más temible: el cambio climático.
Todo esto lo cuenta Mario Hernández, director del Jardín Botánico de San Miguel de Allende, uno de los pueblos más bonitos de México, cerca de estas tierras de cactáceas en Guanajuato. Habla de una “segunda depredación”, la que se avecina con las plantaciones intensivas de hortalizas, o la inmobiliaria o cualquier industria que esquilme los acuíferos. Dice que ya se está viendo en tierras colindantes. También el ornato de jardines privados puede inclinarse hacia la venta ilegal de estas gigantes. “En los viveros necesitan permisos y garantías para vender esas plantas, pero no los tienen. Venden algunas que tienen 90 años y el vivero apenas lleva 10 abierto”. Y por supuesto, el cambio climático. “Los ejidatarios no pueden por sí solos vigilar tantos miles de hectáreas. Estas plantas están catalogadas en peligro de extinción”, prosigue Hernández, sociólogo experto en aguas subterráneas y cuencas hidrográficas. Pero en México las leyes son fuertes y su aplicación débil. En ocasiones, los ilegales cuentan con la connivencia, cuando no el impulso, de ciertas administraciones locales. “Y no son muchas las personas que tengan, como por ejemplo el maestro Léon, conciencia medioambiental para proteger esta vegetación”, dice el biólogo. Don León Rodríguez García es un maestro de la comunidad vecina de Ojo de Agua, Cienaguilla, donde el camino muestra rutas turísticas para visitar los cactus gigantes. Es un gran defensor del medioambiente, y también de que sean los habitantes de la zona quienes lleven la voz cantante en la protección de su patrimonio vegetal.
El acitrón navideño se sigue vendiendo, pero quizá mucho de lo que se encuentra en las roscas de Reyes es ya, felizmente, pura imitación. Cientos de empresas presumen de productos sostenibles medioambientalmente, pero al acitrón no le ha alcanzado esa salvaguarda. Si es imitación, nadie lo dice. Quizá habría quien lo encontrara de buen gusto. Otros pagarían más en el mercado negro si les garantizan un acitrón verdadero. Miserias del ser humano.
Las platyacanthus siguen, por ahora, contando la historia, las sequías de hace un siglo y las heladas de hace dos dejan huella en sus anillos de tiempo, pero sus esqueletos desperdigados por el monte también evidencian la insania actual: los que depredan y los que no quieren o no pueden parar este destrozo medioambiental sin retorno. María Angélica Orduña muestra en su mano una de esas bolitas espinadas que supuestamente replantaron los que arrancaron las gigantes. “No valen nada, mira, aquí está el gusano que tiene dentro, encima traen plagas”. Nada podrá reparar el crimen cometido contra estos hermosos toneles que tardan siglos en crecer. Durante las próximas décadas, podrá hablarse de cactus, pero no de gigantes. Aunque los que se arrancaron dejaran sus semillas en la tierra, los ojos del niño Sergio nunca volverán a verlos en su tamaño espectacular.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Ya no dispones de más artículos gratis este mes
Descubre las promociones disponibles
Ya tengo una suscripción
Suscríbete y lee sin límites